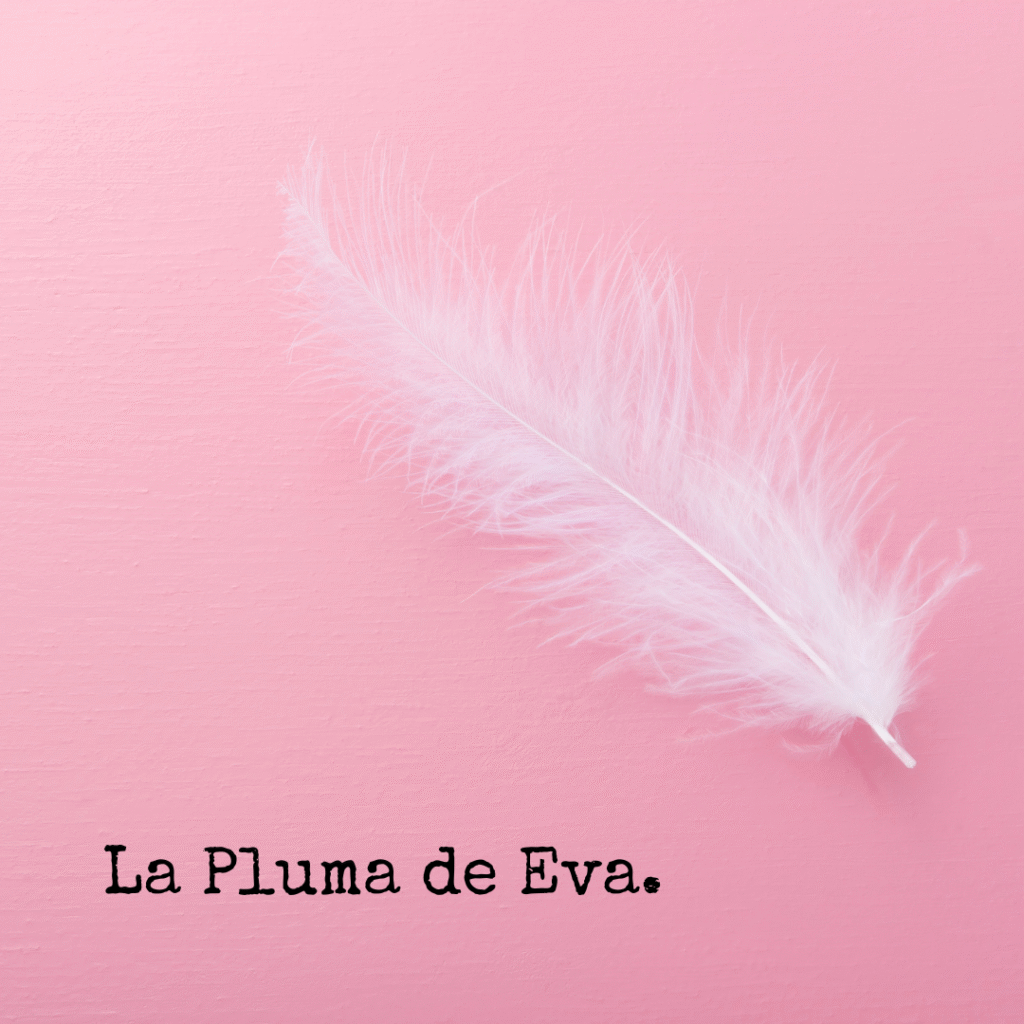En apariencia, decir “Mi cuerpo es mi cuerpo” debería ser sencillo, pero en la realidad es un entramado de presiones, comentarios y miradas que obligan a la mujer a preguntarse si realmente esa corporalidad le pertenece a ella o responde a expectativas impuestas por la sociedad. La relación con el cuerpo no surge de la nada, tiene sus raíces en las etapas formativas, como la niñez y la adolescencia. Durante estas etapas, las jóvenes enfrentan una ausencia marcada de información clara y no estereotipada sobre su propio organismo. Además, la juventud suele ser una época de comparaciones constantes.
La relación que las mujeres establecen con su cuerpo no surge en el vacío. Está atravesada por la historia personal, la infancia, la adolescencia, los estándares sociales, las presiones culturales y laborales, así como por la mirada ajena que constantemente evalúa, opina y juzga. Quisimos poner sobre la mesa estas complejidades y organizamos un panel en nuestro espacio Entre Amigas con Yuriyana Club. Las participantes, en orden alfabético fueron: Irma Alarcón, Co Fundadora de Yuriyana Club; Micky Bolaños, escritora, novelista y docente; Rachel Murphy, Senior Impact & Gender Officer de Deetken Impact; Ursula Pfeiffer,Co Fundadora de Yuriyana Club; y Delicia Yon, Decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte (UPN).
En esta charla, moderada por Ursula, las participantes compartieron sus propias vivencias y reflexiones, ofreciendo un panorama íntimo y a la vez profundamente social sobre cómo se perciben a sí mismas y cómo sus cuerpos han sido objeto de expectativas y tensiones. A lo largo del encuentro, las panelistas fueron exponiendo situaciones de su vida personal, ideas y cuestionamientos, lo que permitió entretejer un relato colectivo sobre las múltiples formas en que las mujeres lidian con su imagen corporal.
Infancia, adolescencia y comparaciones tempranas
La relación conflictiva con el cuerpo no espera a la edad adulta: desde la adolescencia, se va construyendo un discurso interno en el que la comparación juega un papel esencial. Delicia recordaba cómo, cuando era más joven, los estándares de belleza le resultaban opresivos: “Yo he sido una niña súper tímida […]. Para mí era un problema ser muy flaca porque era bastante delgada […] en la época de los 80 […] las latinas eran más voluptuosas y yo no cumplía con ese estándar de belleza”. Es decir, desde su experiencia personal, su cuerpo se encontraba en desventaja frente a un referente cultural concreto. La comparación con figuras ajenas, casi siempre inalcanzables, alimentaba esa sensación de inadecuación.
Irma, por su parte, trajo a colación su experiencia en el ballet, una disciplina fuertemente asociada a un ideal corporal casi inamovible. Al respecto, relató: “Cuando quise ingresar a la escuela nacional de ballet me dijeron que todo estaba perfecto pero que estaba muy gorda […] entonces los 4 años que hice ballet me fijaba mucho en eso”. El cuerpo, en este caso, se convertía en un obstáculo para el logro de una meta personal. Irma confesó: “Yo quería ser bailarina en esa época”, pero el estándar estético impuesto condicionaba sus posibilidades.
Estas vivencias ilustran cómo la adolescencia y la juventud suelen ser etapas marcadas por la comparación y el ideal inalcanzable. “Dependiendo dónde te relaciones, es como que hay un tema de que tú quieres tener la aceptación de tu grupo”, señaló Irma, subrayando que la presión externa (y a veces, interna) no se limita a las pantallas o las revistas, sino también a los propios círculos de pertenencia.
Estándares cambiantes y origen cultural de la belleza
Otro punto destacado por las panelistas fue la relatividad de los estándares de belleza. Úrsula comentó: “La belleza y los estándares de belleza van cambiando con el tiempo […] depende de qué cultura se presente como hegemónica”. Esta reflexión pone en evidencia que lo que hoy parece “correcto” o “ideal” no lo fue en el pasado ni lo será necesariamente en el futuro.
El problema radica en que esos estándares se imponen con mucha fuerza, generando frustración. Rachel apuntó: “El sistema en el que nos estamos basando […] es sumamente racista y sumamente sexista”, haciendo referencia a cómo el Índice de Masa Corporal (IMC) y otros parámetros médicos estandarizados no consideran la diversidad de cuerpos, razas y géneros. “Están basados en cuerpos de hombres europeos de hace siglos”, señaló.
La conversación también mostró cómo estos patrones estéticos tienen raíces en dinámicas mercantiles. Úrsula destacó: “La producción de ropa exige medidas estándar […] se ha tenido que culturalmente estandarizar las tallas”. Es decir, especialmente a partir de la revolución industrial y la producción en masa de bienes, particularmente en cuanto a la moda y la industria cosmética, ha generado un deseo de estandarizar los cuerpos, especialmente el femenino. En este contexto, los medios publicitarios constantemente generan una presión cultural para que las mujeres se moldeen a sí mismas en función de productos de consumo masivo.
Irma, recordando las propagandas del pasado, subrayó la objetivación que se hacía en ellas: “Yo recuerdo las propagandas de cerveza […] la rubia que tiene cuerpo y comparaban a la mujer con una cerveza”. Ejemplos como estos muestran cómo la publicidad utiliza el cuerpo femenino como elemento para despertar deseo y vender productos, reforzando estereotipos dañinos.
La mirada laboral y social sobre el cuerpo femenino
La relación con el cuerpo no se limita a la esfera íntima. Las exigencias del entorno laboral también pesan. Delicia compartió una experiencia al respecto: “Cuando trabajaba en canales de televisión […] me gustaban las cosas… las prendas cortas […] He escuchado comentarios: ‘¿Por qué se viste así?’”. Esta vigilancia constante sobre cómo se presentan las mujeres en su entorno profesional no sólo es incómoda, sino que alimenta la idea de que el valor de su trabajo puede verse afectado por su apariencia.
Además, Irma recordó su experiencia en el mundo corporativo: “Trabajé en auditoría en Price Waterhouse Coopers y te obligaban a ir con sastre […] tenías que ir con falda”, dando cuenta de reglas arbitrarias sobre la vestimenta. Estas normas, que rara vez se imponen con la misma severidad a los hombres, refuerzan un sistema en el que el cuerpo femenino es objeto de escrutinio extra, más allá de sus capacidades profesionales.
Delicia también mencionó cómo el hecho de ser mujer en entornos mayoritariamente masculinos complicaba el reconocimiento de sus capacidades: “[…] A veces la valoración más que todo de tu físico más que de tus capacidades como profesional te hacen dudar de qué es lo importante dentro de los trabajos”. Así, la apariencia emerge como una barrera adicional al reconocimiento profesional.
Objetivación sexual, culpa y contradicciones
Un tema recurrente fue la tensión entre el deseo de expresarse libremente y el miedo a ser objetivizada o culpabilizada. Ursula planteó: “Hay una expectativa de que tenemos que ser sexis […], pero al mismo tiempo estamos en peligro de que nos agredan. […] Nos encontramos en una existencia bastante neurótica”.
A esto, Delicia agregó su experiencia con el pole dance, disciplina que a menudo se asocia con el exhibicionismo sexual, pero que en su caso fue liberadora: “[…] Yo descubrí el pole hace 11 años, y para mí fue amor a primera vista […] es el deporte más inclusivo”. Sobre la vestimenta mínima necesaria para practicarlo, aclaró: “La gente piensa que es por exhibición y no, es por una cuestión técnica: necesitas el contacto de la piel con el acero para hacer las figuras”.
Con el pole, Delicia logró reconciliarse con su cuerpo desde otro ángulo: “El pole me dio valorar cada parte de mi cuerpo […] si has podido hacer eso, algo que parecía imposible, entonces puedes hacer muchas más cosas”. Esta reconexión rompe con la lógica de la objetivación sexual y más bien refuerza el poder personal, independientemente del juicio ajeno.
Rachel compartió un matiz importante sobre el lenguaje y la objetivación: “Si una amiga dice ‘Me veo gorda’, otra le responde ‘No digas eso, no eres gorda’, ¿qué quiere decir eso? Que estar gorda es algo malo”. Estas nociones refuerzan la idea de que ciertos tipos de cuerpo son negativos, profundizando la lógica de la objetivación y la valoración superficial.
El rol de la educación y el apoyo mutuo
A lo largo de la charla, las participantes insistieron en la importancia de la educación como herramienta para desmontar estereotipos. Rachel enfatizó la poca información que se recibe sobre el cuerpo femenino: “No recuerdo haber aprendido sobre menstruar, fertilidad, salud reproductiva […]”. Esta falta de conocimiento contribuye a un entorno donde el cuerpo de la mujer es un misterio, sujeto a mitos y presiones.
Delicia subrayó la necesidad de reforzar la autoconfianza desde edades tempranas y de valorar la diversidad: “Si hacemos una encuesta […] estoy segura que el porcentaje de mujeres que se demoran en saber qué ropa ponerse es altísimo”. Esta presión no desaparecerá hasta que las niñas crezcan entendiendo que sus cuerpos no requieren un ajuste constante a un ideal ajeno.
Irma destacó el apoyo que puede surgir entre mujeres: “Es importante que cuando trabajemos con un grupo de mujeres, siempre les digamos sus valores, cuánto valen”. Reconocer la valía ajena y propia, sin comparaciones desiguales, puede ser un camino hacia la liberación. Delicia también apuntó a la necesidad de no juzgar las decisiones de otras mujeres respecto a su apariencia: “Si hay personas que quisieran hacerse algún cambio, es también la comodidad propia, no criticarlo”.
Reclamar espacios estigmatizados y romper miedos
Un aspecto liberador que surgió en la conversación fue la idea de reclamar espacios históricamente estigmatizados y re-significarlos. Delicia, al hablar del pole dance, compartió: “Tenía miedos… miedo a girar, miedo a estar cabeza abajo. Luego, comencé a romper mis miedos gracias a esta actividad física”. Su experiencia muestra que reconectar con el propio cuerpo implica derribar barreras mentales y recuperar un sentido de capacidad y autonomía.
Esto no sólo beneficia a quien lo practica, sino también a otras mujeres que se suman. Delicia explicó cómo sus alumnas pasaban de la vergüenza inicial a la confianza: “Vas viendo la evolución de cómo cada una comienza a verse al espejo, a valorar su cuerpo, a valorar su fuerza. […] Es una evolución. Estoy ayudando a que se amen, algo que falta un montón en esta sociedad”.
Rachel enfatizó esta idea de volver a conectar cuerpo y mente: “En algún momento existe una separación de cuerpo y mente […] No perdemos esa conexión para saber de qué somos capaces de hacer”. La desconexión surge de la presión social; la reconexión es una forma de resistencia.
La clave está en la libertad individual y el respeto mutuo
¿Dónde queda la libertad individual en medio de tanta presión y juicio? Las panelistas coincidieron en que el problema no es la comparación en sí, sino el valor que le atribuimos. Ursula comentó: “Uno podría decir ‘flaca, gorda’ sin problema, mientras no se ponga un valor […] El problema es la valorización”. En otras palabras, se trata de entender que todos los cuerpos son diferentes y no jerarquizar esa diferencia.
Delicia señaló que la clave es hacer lo que te haga feliz sin sentir culpa: “Hagas lo que hagas, tienes que estar feliz con lo que hagas. […] Mientras lo hagas por ti, está bien”. Irma, a su vez, reconoció el proceso gradual que implica esta reconciliación: “Dependiendo la etapa de tu vida, vas aceptando cosas. Cuando era más joven me importaba más, ahora menos”.
La conversación evidenció la importancia de generar espacios donde las mujeres puedan hablar sin filtros, donde se cuestionen las normas que las oprimen y donde se reconozca que la apariencia física no debería determinar el valor personal ni profesional. Rachel resumió el objetivo mayor: “Imagínense todo el tiempo mental que le dedicamos al cuerpo… si pudiéramos dedicarlo a otra cosa, podríamos solucionar problemas enormes en el mundo”.
Continuar el diálogo y ampliar la conciencia
Las panelistas concluyeron reconociendo que el tema da para mucho más. El intercambio de experiencias es el primer paso, pero hace falta mayor discusión, educación y conciencia social. “Mientras la sociedad valore a las mujeres principalmente por su apariencia […] será difícil romper este ciclo”, concluyó Ursula. La invitación queda planteada: continuar hablando, compartiendo y cuestionando los patrones aprendidos.
Para seguir profundizando en estas reflexiones y escuchar la conversación completa, es posible acceder a la entrevista realizada, donde se abordan las tensiones, las contradicciones, los temores y las liberaciones que surgen al pensar en la relación que las mujeres tienen con su propio cuerpo.
Puedes ver la entrevista complementaria en nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/aUjOyViZb8g